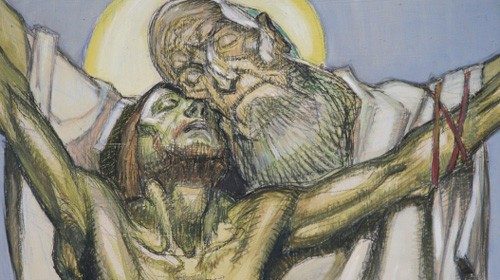Daniel Comboni
Misioneros Combonianos
Área institucional
Otros links
Newsletter
Un clima de despedida se respira en el largo discurso-conversación-oración de Jesús con sus amigos después de la Ultima Cena (Evangelio): abundan las emociones, recuerdos, preguntas, temores... Pero sobre todo ello prevalece la promesa confortadora del Maestro: “No los dejaré huérfanos: volveré a ustedes” (v. 18); el Padre les dará otro Consolador… para siempre (v. 16). Jesús promete “el Espíritu de la verdad” (Jn 14,17; 16,13); lo presenta como defensor y Paráclito (Jn 16,7-11), como don a quien ora (Lc 11,13), como perdón de los pecados (Jn 20,22-23), como Espíritu que clama en nosotros ¡“Abá, Padre!” (Rom 8,15).
El Espíritu
renueva la faz de la Tierra
Un comentario a Jn 14, 15-21
Estamos acercándonos a la fiesta de Pentecostés, en la que hacemos memoria de como el Espíritu Santo inundó el corazón y la vida de los primeros discípulos, llenándolos de inteligencia y entusiasmo, haciendo de ellos hermanos y testigos de la humanidad nueva nacida en Jesucristo. Hoy leemos, en el capítulo catorce de Juan, la primera de las cinco promesas que Jesús hizo a los suyos de enviarles el Espíritu.
1. La promesa
“Si mi amáis, obedeceréis mis mandatos; y yo rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros” (Jn 14, 15-17).
Podemos destacar de este texto que una condición para que Jesús ruegue al Padre es que le amemos. El Espíritu es libre de actuar donde quiere, pero no todos lo conocen. Una manera de conocerlo es amar a Jesús y cumplir sus mandatos. En todo caso, Jesús promete orar para que Él esté siempre con nosotros.
2. Actitudes para recibir el Espíritu
La presencia del Espíritu lo cambia todo, como la gasolina en el motor o el espíritu humano en el cuerpo. Sin él, el motor no camina y el cuerpo se vuelve carne amorfa. Pero la pregunta que nos podemos hacer es cómo hago para recibir el Espíritu. Les propongo algunas actitudes:
a) Tener sed: “Si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba”. Si uno está satisfecho y cómodo, no es fácil que nada ni nadie se abra hacia él. Difícilmente recibiremos el amor, si no estamos abiertos y disponibles. Nuestra oración auténtica y sincera debe ser como la del salmista: “Como busca la cierva corrientes de agua, así, mi Dios, te busca todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 42).
b) Saber contemplar: una actitud de silencio exterior e interior, que nos haga capaces de percibir su presencia en el mundo, en las personas, en la palabra meditada… Dentro de esta actitud está la atención a la realidad que nos circunda (en sus dimensiones políticas, económicas, culturales y religiosas). Saber mirar, saber escuchar, saber concentrarse en la realidad de las cosas, venciendo la superficialidad y la distracción constante.
c) Amar a Jesucristo: Amor a Él y a todo lo que Él representa: Su Padre Dios, sus hermanos más pequeños (los pobres, los humillados), la comunidad de sus discípulos; amar su Evangelio y su estilo de vida… Porque, si alguien le ama, el Espíritu hará morada en él.
d) Estar dispuesto a cambiar: Disponibilidad para emprender la marcha de la propia vida por los caminos que Él nos señala. Esta conversión implica disponibilidad para cambiar de ideas, de actitudes, de comportamientos. Alguien ha dicho que si no actuamos como pensamos terminamos por pensar como actuamos.
El camino litúrgico nos está acercando a Pentecostés. Ojalá también a nosotros se nos conceda prepararnos para esta experiencia fundamental en el camino cristiano.
¡Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra!
P. Antonio Villarino,
Bogotá
El Espíritu da vida y gozo
e impulsa a la Misión
Hechos 8,5-8.14-17; Salmo 65; 1Pedro 3,15-18 ; Juan 14,15-21
Reflexiones
Un clima de despedida se respira en el largo discurso-conversación-oración de Jesús con sus amigos después de la Ultima Cena (Evangelio): abundan las emociones, recuerdos, preguntas, temores... Pero sobre todo ello prevalece la promesa confortadora del Maestro: “No los dejaré huérfanos: volveré a ustedes” (v. 18); el Padre les dará otro Consolador… para siempre (v. 16). Jesús promete “el Espíritu de la verdad” (Jn 14,17; 16,13); lo presenta como defensor y Paráclito (Jn 16,7-11), como don a quien ora (Lc 11,13), como perdón de los pecados (Jn 20,22-23), como Espíritu que clama en nosotros ¡“Abá, Padre!” (Rom 8,15). En verdad, el Espíritu que Jesús promete a los discípulos es un verdadero “Paráclito” (v. 16): palabra de uso judicial para indicar a una ‘persona llamada para estar al lado’ (v. 17) como ayuda, protector, defensor. Por tanto, una presencia amiga, una compañía íntima y cariñosa.
Él es Espíritu de amor en el seno de la Trinidad y dentro de cada uno de nosotros; es un nuevo principio de vida moral en la observancia de los mandamientos. En efecto, no basta con presentar la ley moral para que esta sea observada. La simple ley es como las señales de tráfico: indican la dirección justa, pero son incapaces de mover el carro; es necesario un motor. Jesús, además de indicarnos la ruta, nos comunica también su fuerza, su Espíritu, para proceder hacia la meta. ¡Por amor! Se observa la ley con un Espíritu diferente: ¡como expresión y signo de amor! En la gratuidad y reciprocidad (v. 21).
El Espíritu anima la misión de los discípulos a todos los pueblos, como se ve en Pentecostés, hasta los confines de la tierra (cfr. Hechos 1,8). (*) Lo mismo se ve también en la fundación de la Iglesia en Samaría (I lectura), que es la segunda comunidad (después de Jerusalén), y le seguirán Antioquía y otras. En los comienzos de la comunidad de Samaría encontramos a un diácono, Felipe (v. 5): llega allí huyendo de la persecución desatada después del asesinato de Esteban, predica a Cristo, lo escuchan con interés, realiza prodigios, bautiza, “y hubo una gran alegría en aquella ciudad” (v. 8). Son estos los primeros signos de una comunidad de fe, la misma que más tarde recibirá la confirmación de los apóstoles Pedro y Juan con el don del Espíritu Santo (v. 17). La fundación de Antioquía tiene un comienzo semejante, impulsado por cristianos que se habían dispersado tras la misma persecución; los apóstoles llegarán posteriormente.
En la historia de la Iglesia misionera abundan hechos parecidos; casi todas las comunidades cristianas empezaron con laicos: un catequista, una familia, algunas religiosas, un grupo de laicos y laicas (la ‘Legión de María’, por ejemplo, y otros). Solo más tarde llegan el sacerdote y el obispo, con los sacramentos de la iniciación cristiana y la organización eclesial. Un caso emblemático es el comienzo de la Iglesia en Corea (s. XVIII): algunos laicos coreanos que regresaron de China, donde habían encontrado la fe cristiana y el bautismo, llevaron consigo libros cristianos y empezaron a anunciar el Evangelio de Jesús. Solo décadas más tarde llegaron a Corea el primer sacerdote desde China y los primeros misioneros desde Francia.
La Iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo, cuyos miembros - como los destinatarios de la carta de Pedro (II lectura) - están “siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza que está en ustedes” (v. 15). En las páginas de los Hechos se respira la frescura misionera característica de las primeras comunidades cristianas. Una frescura y un ardor que se vuelven contagiosos y que no se pueden ni se deben ocultar. Con toda razón se afirma que “los cristianos son ridículos cuando ocultan lo que los hace interesantes” (Card. J. Daniélou). La Iglesia del Resucitado es una comunidad misionera, portadora de un mensaje de vida, gozo y esperanza para anunciarlo a todos los pueblos, como declara el Concilio: “La a comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos” (GS 1).
Palabra del Papa
(*) «Con esta confianza evangélica, nos abrimos a la acción silenciosa del Espíritu, que es el fundamento de la misión. Nunca podrá haber pastoral vocacional, ni misión cristiana, sin la oración asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de la Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la relación personal con el Señor en la adoración eucarística, “lugar” privilegiado del encuentro con Dios. Animo con fuerza a vivir esta profunda amistad con el Señor, sobre todo para implorar de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada».
Papa Francisco
Mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (2017)
P. Romeo Ballan, MCCJ
Juan 14,15-21
EL ESPÍRITU
DE LA VERDAD
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y abatidos. Pronto no lo tendrán con él. ¿Quién podrá llenar su vacío? Hasta ahora ha sido él quien ha cuidado de ellos, los ha defendido de los escribas y fariseos, ha sostenido su fe débil y vacilante, les ha ido descubriendo la verdad de Dios y los ha iniciado en su proyecto humanizador.
Jesús les habla apasionadamente del Espíritu. No los quiere dejar huérfanos. Él mismo pedirá al Padre que no los abandone, que les dé “otro defensor” para que “esté siempre con ellos”. Jesús lo llama “el Espíritu de la verdad”. ¿Qué se esconde en estas palabras de Jesús?
Este “Espíritu de la verdad” no hay que confundirlo con una doctrina. Esta verdad no hay que buscarla en los libros de los teólogos ni en los documentos de la jerarquía. Es algo mucho más profundo. Jesús dice que “vive con nosotros y está en nosotros”. Es aliento, fuerza, luz, amor… que nos llega del misterio último de Dios. Lo hemos de acoger con corazón sencillo y confiado.
Este “Espíritu de la verdad” no nos convierte en “propietarios” de la verdad. No viene para que impongamos a otros nuestra fe ni para que controlemos su ortodoxia. Viene para no dejarnos huérfanos de Jesús, y nos invita a abrirnos a su verdad, escuchando, acogiendo y viviendo su Evangelio.
Este “Espíritu de la verdad” no nos hace tampoco “guardianes” de la verdad, sino testigos. Nuestro quehacer no es disputar, combatir ni derrotar adversarios, sino vivir la verdad del Evangelio y “amar a Jesús guardando sus mandatos”.
Este “Espíritu de la verdad” está en el interior de cada uno de nosotros defendiéndonos de todo lo que nos puede apartar de Jesús. Nos invita abrirnos con sencillez al misterio de un Dios, Amigo de la vida. Quien busca a este Dios con honradez y verdad no está lejos de él. Jesús dijo en cierta ocasión: “Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Es cierto.
Este “Espíritu de la verdad” nos invita a vivir en la verdad de Jesús en medio de una sociedad donde con frecuencia a la mentira se le llama estrategia; a la explotación, negocio; a la irresponsabilidad, tolerancia; a la injusticia, orden establecido; a la arbitrariedad, libertad; a la falta de respeto, sinceridad…
¿Qué sentido puede tener la Iglesia de Jesús si dejamos que se pierda en nuestras comunidades el “Espíritu de la verdad”?
¿Quién podrá salvarla del autoengaño, las desviaciones y la mediocridad generalizada?
¿Quién anunciará la Buena Noticia de Jesús en una sociedad tan necesitada de aliento y esperanza?
José Antonio Pagola
http://www.musicaliturgica.com
LA VIDA EN NOSOTROS
La dimensión escatológica de este texto es sorprendente. A partir del capítulo 13 nos enfrentamos a un extenso discurso de despedida: El evangelista nos presenta a un Jesús consciente de que va a morir. Los discípulos son como sus hijos; él los ha cuidado y protegido, y no quiere que ahora estén desconsolados. Por eso les dice: “No los dejará huérfanos”. La muerte se acerca, pero Jesús les promete: “Regresaré con ustedes”. Los discípulos sienten miedo a quedarse solos, al abandono. Pero Jesús los consuela y les explica que la muerte no tiene la última palabra y que volverá porque, dice, “yo vivo” y “ustedes vivirán”.
Los verbos “vive”, “está en”, “está con” que aparecen en este evangelio en el capítulo 14 llaman la atención sobre todo porque parecen referirse no solo a los discípulos sino a todo creyente, a cada lector u oyente de esta palabra. ¿Quién o quiénes viven?
La respuesta es pluriforme y vincular. Los que “viven” son el Espíritu consolador en nosotros (v. 17); el Padre y Jesús en quienes amen a Jesús (v. 23) y Jesús y los creyentes mutuamente relacionados “porque yo vivo y ustedes vivirán” (v. 19). Las comunidades de los orígenes comprendían que ser cristiano era dejarse llevar por el Espíritu que consuela, el espíritu del Resucitado. Comprendían que Jesús estaba vivo en ellos, y que ellos vivían un vida nueva en esta dinámica de la vida que no tiene fin.
Este texto no permite interpretaciones morales relacionadas con el cumplimiento de los mandamientos, y, sin embargo, apunta a ellas. La única tarea que deja a los discípulos consiste en amar; y ese amor desencadena la acción de cumplir los mandamientos. Recordemos a Agustín de Hipona en su clásico “Ama y haz lo que quieras”, o a Teresa de Jesús “El amor, cuando es crecido, no puede estar sin obrar”. El amor en el centro y como condición imprescindible y, a partir de allí, la acción.
Los cristianos de las comunidades joánicas pasaban momentos difíciles y sus vidas corrían peligro. Tal vez por ello el evangelista dedica tantos capítulos a los discursos de despedida: para ofrecer sentido a situaciones difíciles, para brindar plenitud de vida incluso ante la muerte. Y para poder encontrar en Jesús una propuesta de una vida con sentido. Un sentido y un estilo de vida en plenitud, que se vuelven más importantes y significativos que la misma muerte.
En conclusión, la vida, para el cuarto evangelista, consiste en esta continuidad propia del amor, de la justicia, de la reciprocidad y de la trascendencia. La vida que ofrece el Jesús joánico es vida en abundancia, vida que no se acaba, vida compartida, vida en comunión, vida en relación, vida propia de la justicia, vida para quien ama y vida para quien cree. Es presente y plenitud de ser.
Paula Depalma
https://www.feadulta.com