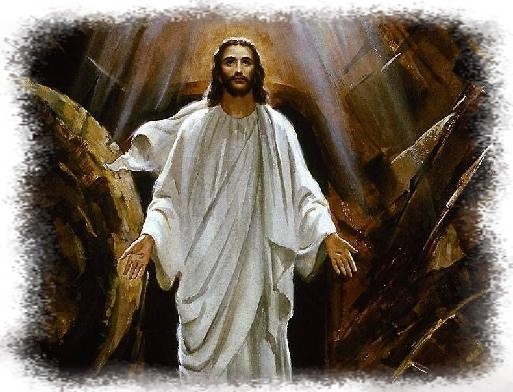Daniel Comboni
Misioneros Combonianos
Área institucional
Otros links
Newsletter
Lunes, 14 de abril 2014
“La misión nos permite entender la resurrección como el milagro de la vida no se deja destruir por el egoísmo y la ambición sin límites, sino que se impone como alegría que brota del corazón divino que llevamos en la fragilidad de nuestro corazón humano. Por esto no hay misión verdadera que no implique muerte en nosotros; muerte no como sinónimo de destrucción sino que se transforma en oportunidad para renacer finalmente a la vida verdadera que sólo el Señor puede ofrecernos como don del Padre.” Con estas palabras termina el mensaje de Pascua enviado por P. Enrique Sánchez G. a todos los misioneros combonianos. A continuación publicamos el mensaje. Feliz Pascua de Resurrección a todos.
Carta del Superior General
MISIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN
“Las grandes obras de Dios sólo nacen al pie del Calvario”
(Escritos 2325)
Faltan pocos días para la celebración de la Pascua, misterio por excelencia, que nos hace entrar en la muerte que marca nuestra humanidad y en la vida sin límites, don de Dios, que en la resurrección del Señor Jesús nos hace vivir en el tiempo de la esperanza y de la fe.
¿Cómo vivir este misterio de manera que sea fuente de vida en este tiempo de contrastes, tiempo en el que la aridez de nuestras fragilidades se confronta con la invitación a vivir la alegría del Evangelio redescubriendo la presencia siempre nueva del Señor quien, desde el fondo de la tumba vacía, nos recuerda que está vivo entre nosotros?
Vida y muerte, pasado y futuro, dolor y alegría, tinieblas y luz, guerra y paz, odio y amor. ¿Cuántos binomios más, además de éstos, marcan nuestra existencia, nuestro peregrinar humano por los caminos divinos que nos conducen a la eternidad que no lograremos definir y menos pronunciar, con las pobres palabras de nuestro actuar cotidiano?
Sumergidos en la frenética carrera de nuestras empresas y de nuestros esfuerzos por cambiar el mundo, cada uno transcurre la jornada entera con su visión, sus intereses, sus ideas y sus programas, pretendiendo poseer toda la verdad, saber y poderlo todo; incluso más que los otros.
Vivimos con una arrogancia convertida en enfermedad contagiosa, que no distingue entre pobres y ricos, pequeños y grandes; todos nos sentimos con derecho de criticar, señalar los límites, los defectos, los pecados de los otros. Los criterios de la desconfianza, de la sospecha, de la ventaja, de la competencia intentan imponerse y la confianza, el compartir, el apoyo al otro, la misericordia y el perdón suenan como música que molesta el oído y no penetra el corazón.
¿No es quizá éste el escenario en el que nos toca vivir la misión como propuesta siempre antigua y siempre nueva que impide perderse en la visión trágica, pesimista y deprimente del hoy de nuestra historia? ¿No es la misión vivida en el silencio, en el escondimiento, en el anonimato la que nos hace ser “piedras escondidas” que hablan de una vida que no hace ruido, que no necesita publicidad? ¿No es ésta la misión que nos hace vivir desde dentro el misterio que se convierte en vida?
Muerte que no tiene la última palabra
Hoy más que nunca, nos enfrentamos a situaciones que van más allá de lo imaginable, las noticias se transforman en crónica amarilla, roja; de todos los colores. La violencia y la guerra destruyen enteras poblaciones y condenan a millones de personas a huir ya no se sabe hacia dónde, como refugiados, prófugos, migrantes o prisioneros en sus propios países. Estas imágenes se han vuelto coreografía de capítulos televisivos que hacen de dramas humanos episodios de una película que tiene lugar en la realidad pero a nosotros se nos presenta como si fuese obra ganadora del premio Óscar.
Por suerte, la misión nos permite narrar la historia de otra manera: se vuelve imposible callar el testimonio de cuantos han visto la destrucción y la muerte no a través de una pantalla sino en el rostro y en los cuerpos de hermanos y hermanas con quienes hasta poco tiempo antes se trabajaba, se celebraba la eucaristía, se estudiaba en las pequeñas escuelas con los techos de paja y se festejaba la vida y la alegría de estar en este mundo.
La muerte de Cristo no la vemos más sobre la cruz de madera. Como misioneros hemos descubierto, con los ojos y el dolor del corazón de tantos de nuestros hermanos, que el Señor sube a la cruz de la indiferencia de los poderosos de nuestro tiempo, del olvido de los pobres, de la exaltación del poder y de la idolatría del dinero.
Las revueltas, las protestas, las contestaciones, recogen el grito desesperado de tantos hermanos y hermanas que no logran ir adelante, que no saben cómo hacer para sobrevivir en una realidad que parece negar las condiciones mínimas necesarias para llamar vida a la existencia.
La gran tentación es caer en la trampa de pensar que la sombra de la muerte se haya adueñado de nuestro tiempo y se haya impuesto como criterio para gobernar nuestra historia. ¿Pero cuántas otras muertes descubrimos más cercanas a nosotros? ¿No es acaso la muerte la destrucción de las misiones en las que estamos presentes en Sudán del Sur o la violencia interminable en Centroáfrica, donde hay todavía tantas personas obligadas a abandonar sus casas por miedo de ser asesinadas?
¿No es quizá la muerte, la disminución del número de misioneros en nuestro Instituto? ¿O tener que renunciar a ciertas presencias misioneras donde vemos claramente que podrían hacer todavía tanto bien? ¿Y no es cierto quizá que vivimos como un verdadero funeral el hecho de tener que cerrar comunidades porque no tenemos nadie a quien enviar?
¿No sentimos morir cuando nos niegan el permiso para entrar en determinado país o se nos niega la posibilidad de continuar nuestro servicio a los pobres, a la Iglesia local sólo porque los políticos de turno viven de ideología? ¿No es muerte la mediocridad que nos amenaza cada vez que intentamos organizar nuestra vida según nuestros intereses personales, cuando buscamos pretextos para justificar nuestra falta de disponibilidad a salir, a obedecer, a aceptar la misión como un don que debería ser acogido sin poner condiciones?
La misión nos introduce y nos acompaña en el misterio de la muerte, porque cuando es vivida con toda honestidad, no podemos decir otra cosa que aquello que el Señor ha gritado desde el profundo de su espíritu: Padre, que se haga tu voluntad.
San Daniel Comboni lo dice con palabras que describen el escenario contemplado en el corazón de África: “Ante tantas aflicciones, entre montañas de cruces y de dolor... el corazón del misionero católico se ha resentido por estas enormes complicaciones. Sin embargo, él no debe perder el ánimo por esto; la fuerza, el coraje, la esperanza nunca pueden abandonarlo” (E 5646).
La misión nos introduce en el misterio y en la belleza de la resurrección
Hay un más allá de la muerte que para la misión es fundamento de todo, la garantía de un futuro que se constituye no en la base de nuestros recursos, capacidades o fuerzas. La misión nos permite tocar con mano y contemplar con nuestros ojos aquel proyecto siempre actual de Dios que no descansa, tratando de construir una humanidad en la que todos puedan descubrirse como hermanos y hermanas.
Dios está siempre en acción y, a pesar de nuestro ir por caminos que no conducen a la vida, él no renuncia a su sueño de ver un día a todos sus hijos e hijas reunidos en una sola familia, donde no sea ya necesario poner etiquetas de religiones, ideologías, preferencias políticas, razas, culturas o colores. Cristo resucitado nos recuerda que para Dios el tiempo ha llegado, pero él no tiene prisa, siempre estará dispuesto a esperar nuestra llegada, esperando que, en este tiempo de la espera, no haya vidas sacrificadas por causa de nuestra incapacidad de razonar menos con la cabeza y más con el corazón.
La misión nos permite entender la resurrección como el milagro de la vida no se deja destruir por el egoísmo y la ambición sin límites, sino que se impone como alegría que brota del corazón divino que llevamos en la fragilidad de nuestro corazón humano.
Por esto no hay misión verdadera que no implique muerte en nosotros; muerte no como sinónimo de destrucción sino que se transforma en oportunidad para renacer finalmente a la vida verdadera que sólo el Señor puede ofrecernos como don del Padre.
“Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados” (1Pe 2,24).
Feliz Pascua de Resurrección a todos.
P. Enrique Sánchez G., mccj
Superior General